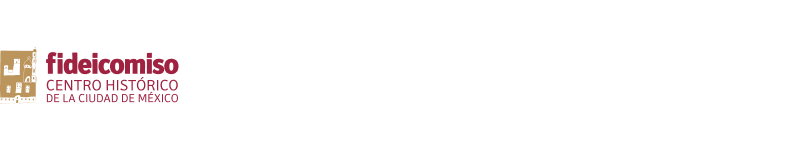De los jardines particulares medievales, consagrados al recogimiento y ascetismo, a los parques públicos destinados al regocijo, hay más que sólo siglos de por medio. La Alameda, el parque público más antiguo de la ciudad de México y del continente americano, transmite tintes renacentistas: la idea de pasearse, caminar o encontrarse con los otros es síntoma de que la capital novohispana nació con ciertos rasgos modernos. El virrey don Luis de Velasco, en 1592, mandó construir este espacio para “el esparcimiento de sus vecinos”, sólo que de los siglos XVI al XVIII la palabra vecino refería a la gente de alcurnia. Los indígenas, muchedumbre descalza en calzones de manta, o la plebe, tuvieron prohibido entrar, incluso hasta las primeras décadas del siglo XIX.
Durante siglos, la Alameda fue considerada, junto con la iglesia de San Hipólito, el límite poniente de la urbe. A su alrededor se levantaban conventos y templos —Santa Isabel, San Francisco, San Diego, la Capilla de la Santa Veracruz y la Iglesia de San Juan de Dios—, en su costado poniente se hallaba el quemadero de la Santa Inquisición y hacia el poniente caía el chorro del acueducto que traía el agua desde Chapultepec y El Desierto en una concurrida fuente, llamada de La Mariscala.
En el siglo XVIII, su superficie se amplió y tomó su actual forma rectangular; a los álamos se añadieron fresnos; a su alrededor se construyó un muro; en cada una de sus esquinas, puertas; y se disgregaron fuentes con esculturas alusivas a la mitología. Desde entonces, La Alameda no ha dejado de cambiar: se retiró el quiosco morisco de 1904 (que hoy día se encuentra en la Alameda de Santa María la Ribera); las esculturas de bronce con temas clásicos fueron colocadas sobre pedestales entre los jardines; se construyó el Hemiciclo a Juárez, de mármol de Carrara, que mandó hacer el presidente Porfirio Díaz para celebrar las fiestas del Centenario de la Independencia o el monumento a Beethoven, donado por la colonia alemana en 1921 con motivo del centenario de la Novena sinfonía. Pero el cambio más significativo de La Alameda fue cuando, luego de la Revolución, se convirtió en uno de los paseos populares por excelencia: ya sin muros, incluso las familias “descalzas” pasarían las tardes sentadas en sus bancas de piedra con respaldos balaustrados, salpicándose con el agua de las fuentes, deteniendo globos de gas helio o cargando algodones de azúcar rosa, esponjada con el calor del mechero.
Después de varias intervenciones y mejoras la Alameda actualmente está libre de ambulantes y los visitantes pueden pasear libremente.

Durante su construcción, este colosal edificio fue testigo y actor de dos épocas de la ciudad de México. Los cimientos (forjados con técnicas de avanzada a base de concreto y acero) y fachada fueron proyectados durante el afrancesado ambiente que circundó al presidente Porfirio Díaz. Por el contrario, su interior fue rematado por los gobiernos posrevolucionarios que se oponían al clasicismo. La concepción inicial de Adamo Boari se fraguó con artistas extranjeros. De la blancura veteada del mármol de Carrara brotó una inmensa portada art nouveau que fusionó figuras clásicas con antiguos seres prehispánicos: La Armonía, La Música y La Inspiración, del escultor Leonardo Bistolfi, se reúnen con serpientes, coyotes, máscaras y águilas, realizados por Gianetti Fiorenzo. Los pegasos, expulsados del interior y montados sobre pedestales en la explanada delantera, son del catalán Agustín Querol. El trabajo de bronce que corona la cúpula y los vitrales emplomados del plafón Apolo y las musas fueron obras del húngaro Géza Maróti. El telón de cristal que antecede al mejor espectáculo, Los volcanes, fue elaborado por la casa Tiffany de Nueva York con un millón de piezas de cristal opalescente.
Su interior refleja los conceptos artísticos posrevolucionarios: los mármoles nacionales; los murales; los acabados en metal mate; las lámparas de ónix; las balaustradas o la geometría del art déco participaron del naciente lenguaje nacionalista, antibélico y antifascista. Ilustra lo anterior el mural de Diego Rivera, que sustituyó al que fue destruido por el potentado John D. Rockefeller Jr.: después de haberlo contratado para pintar un mural que quedaría en el lobby del edificio principal del Rockefeller Center —emblema del capitalismo—, el millonario montó en cólera porque Diego Rivera pintó a Lenin en el mural que había titulado El hombre en el cruce de caminos o El hombre controlador del universo. La obra fue cubierta y luego destruida. El mural de Rivera que se encuentra en el tercer piso de Bellas Artes, El hombre universal y la máquina, es una recreación del que había pintado en Nueva York, con el sentir que circulaba en la época: la crítica a la tecnología, a la dictadura, a la guerra, a los valores importados o a la desigualdad, y que son algunos de los temas contenidos también en los murales de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano o Roberto Montenegro.

Además de diversas piezas de arte mexicano, el Museo Mural Diego Rivera alberga el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda.
Una de las noticias principales durante el terremoto de 1985 en la ciudad de México fue la de los daños irreversibles en el Hotel del Prado, diseñado por los arquitectos posrevolucionarios Carlos Obregón Santacilia y Mario Pani. Su derrumbe fue preocupante porque además, en su interior se hallaba uno de los últimos y más importantes murales de Diego Rivera: más de setenta metros cuadrados que representaban la historia de México quedaron amenazados de sucumbir bajo los escombros. No obstante, la obra fue minuciosamente extirpada por un equipo de especialistas.
El mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda oscila entre lo caricaturesco, lo realista y lo fantástico. Entre su desconcertante colorido se hallan decenas de personajes de la historia mexicana, colocados de forma que la vista nunca logra detenerse en un punto fijo. Observarlo a fondo requiere calma y tiempo, no sólo porque los personajes —que van de Hernán Cortés a José Vasconcelos; de Sor Juana Inés de la Cruz a Juárez o de Maximiliano a Posada— invocan biografías singulares, sino porque su colocación en el mural, además de no ser azarosa, remite a todo un mundo.
La Conquista de México, representada por el obispo Zumárraga, a quien se ha considerado uno de los principales protectores de los indígenas, se muestra al lado de la judía Mariana Carvajal, víctima de la persecución y la intolerancia religiosa de la Inquisición. Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota son presentados con un tono de señoritos aristócratas; por su parte, Porfirio Díaz representa la dictadura en contraste con Francisco I. Madero y José Vasconcelos, quienes claman en contra de las reelecciones, aunque el segundo está asociado con un autoritarismo hitleriano que permite reconocer la disidencia de Rivera ante Vasconcelos. Sor Juana Inés de la Cruz bien podría asociarse a Frida Kahlo en tanto figuras femeninas vinculadas a la naturaleza y su colorido. En suma, el Sueño de una tarde dominical en la Alameda es un pretexto para extraviarse en la serenidad que deja la contemplación artística.
Un fragmento interesante del mural se ubica en el lema “Conferencia en la Academia de Letrán, el año de 1836”, que aparece en un cartel sostenido por el periodista Ignacio Ramírez —mejor conocido como el Nigromante—. La frase que inicialmente había pintado Diego Rivera en esa pancarta era “Dios no existe”, pero los atentados, difamaciones, condenas y ofensas dirigidas contra él por haber puesto esa leyenda, llevaron a que, poco antes de morir (1956), decidiera cambiarla.